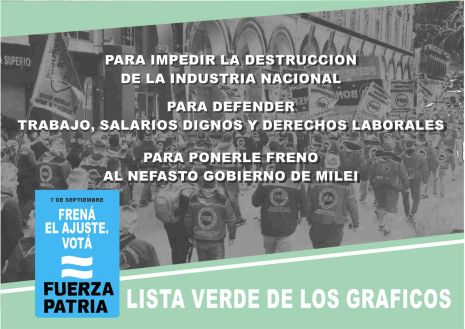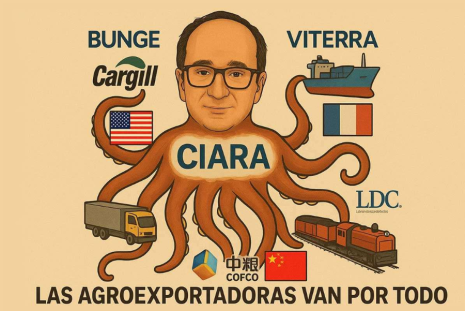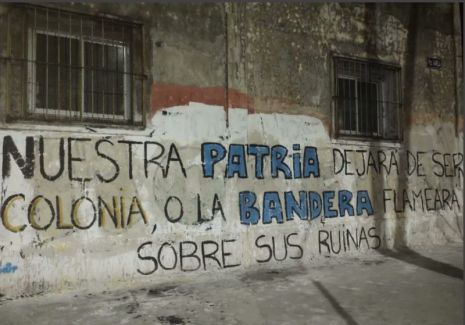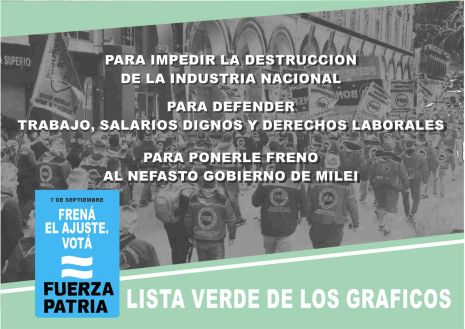
El trabajo doméstico, el corazón no reconocido de la economía latinoamericana

En América Latina, el trabajo doméstico es un pilar fundamental de nuestras economías, aunque históricamente ha permanecido invisible y sin ser valorado. Es un trabajo esencial que sostiene los hogares y reproduce la fuerza laboral, permitiendo que otras actividades económicas prosperen. Si se monetizaran, las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas podrían representar hasta el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) en países de la región, rivalizando con sectores como la industria o el comercio. Sin embargo, esta labor, mayormente realizada por mujeres y diversidades, enfrenta una profunda precarización y falta de derechos laborales.
La realidad de las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe es un reflejo de desigualdades estructurales. En 2019, 14,8 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en la región, de las cuales el 91,1% eran mujeres. Esto significa que una de cada nueve mujeres ocupadas en la región es trabajadora doméstica.
A pesar de su magnitud y rol, la informalidad es abrumadora: el 72,3% de las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe se encontraban en empleo informal en 2019. Esto contrasta fuertemente con el 35,3% de otras personas asalariadas en la región. La mayoría de esta informalidad (93%) se debe a la falta de aplicación de las leyes existentes, no a la ausencia de cobertura legal.
Esta informalidad se traduce en salarios bajos y jornadas laborales irregulares. La situación es más grave aún para mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes. El ingreso promedio de las trabajadoras domésticas en 2019 fue apenas el 44,7% respecto al percibido por otros asalariados.
Por otra parte, solo 4 de cada 10 trabajadoras domésticas (39,9%) tienen una jornada laboral normal (entre 35 y 48 horas semanales). Al menos 47,8% trabaja menos de 34 horas, mientras que en países como Honduras (31,2%), El Salvador (14%), Nicaragua (10,6%) y Guatemala (10,2%), persisten jornadas excesivas de más de 60 horas semanales, donde la normativa no define una jornada laboral específica para este sector.
Avances y obstáculos en el Mercosur
La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 18 países de la región ha impulsado reformas, pero la implementación efectiva sigue siendo un reto. Analicemos algunos casos en Mercosur y países cercanos:
- Uruguay, el primer país en ratificar el Convenio 189 en 2012, destaca por sus avances integrales. Logró la menor informalidad de la región (46,2%), con sistemas de seguridad social que permiten afiliación a tiempo parcial y para múltiples empleadores. Su diálogo social tripartito, a través del Grupo 21 del Consejo de Salarios, permitió aumentar el salario mínimo en un 97% real entre 2008 y 2014. Uruguay también fue el primer país en el mundo en ratificar el Convenio sobre la violencia y el acoso en 2019.
- Argentina aprobó la Ley 26.844 en 2013, que equiparó derechos y creó una Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para la negociación salarial. También cuenta con un tribunal laboral exclusivo para el sector en Buenos Aires y programas como "Registradas" para incentivar la formalización. A pesar de los avances, a 2021 la informalidad seguía siendo alta (74,3%). Argentina también ratificó el Convenio 190.
- Brasil realizó reformas constitucionales (2013) y legales (2015) para equiparar derechos, incluyendo jornada (8 horas diarias y 44 semanales) y seguridad social obligatoria. Iniciativas como la negociación colectiva entre el Sindicato de Trabajadores Domésticos de São Paulo (STDMSP) y el Sindicato de Empleadores Domésticos (SEDESP) lograron salarios mínimos superiores al nacional. A pesar de ello, a 2021 el 61,6% aún trabajaba en la informalidad.
- Paraguay mejoró su normativa en 2019 con la Ley N° 6338, equiparando el salario mínimo para las trabajadoras domésticas al de otras actividades, una demanda esencial dado que la ley previa solo reconocía el 60% del mínimo general. No obstante, a 2021 el 94,9% de las trabajadoras domésticas permanecían en la informalidad, lo que subraya la brecha entre la ley y su aplicación.
- Bolivia aprobó en septiembre de 2021 el reglamento para la afiliación de las trabajadoras del hogar a la Caja Nacional de Salud, una reglamentación pendiente desde 2003 y una demanda clave de las organizaciones de trabajadoras. En ese año, la informalidad alcanzaba el 98,7%.
Existen también obstáculos comunes en toda la región. La dificultad para fiscalizar en hogares privados debido a la prevalencia del derecho a la privacidad, la falta de organizaciones sólidas de empleadores que faciliten el diálogo social, y las barreras que impiden la sindicalización plena, como el carácter aislado de este trabajo, la falta de tiempo libre y, en algunos casos, prohibiciones constitucionales para la dirección de sindicatos por parte de personas extranjeras.
Las que sostienen el hogar
Detrás de estas cifras hay historias de vida y demandas urgentes. La invisibilidad no solo es económica, sino también social y emocional. Como lo expresan las propias trabajadoras "el trabajo doméstico no es un favor, es trabajo". Es una labor realizada "con amor y calidad", pero que exige el reconocimiento de derechos fundamentales.
Muchas mujeres sacrifican su desarrollo personal y profesional debido a las tareas de cuidado no remuneradas. María Zacaría dice que le hubiese gustado estudiar, “me hubiese encantado hacer el profesorado para educación física, siempre lo quise, pero siempre estaban los chicos y aparte no me alcanzaba para seguir, para ir a estudiar, porque tenía que pensar que los chicos se quedasen con alguien".
La lucha por el reconocimiento es constante. "Una de nuestras batallas más grandes es que dejen de decir mi señora no trabaja, o deje de decir una mujer yo no trabajo, yo me ocupo de la casa y de los chicos, ¡Como que no trabajaba! ¿Cómo que no trabaja? ¿Conocés a alguien que trabaje más que vos, con más dedicación, con más días de la semana ocupados en eso?", reflexiona Pimpi Colombo, secretaria general del Sindicatos de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra).
La autonomía económica es clave: "Cuando la plata no te alcanza, cuando no tenés ingreso; tu capacidad, tu soberanía sobre tu propia vida, es mucho más limitada", afirma Colombo. La posibilidad de tener el "propio dinero" es un factor de empoderamiento, como lo narra Marta Llancañir, una tejedora que encontró en la venta de sus productos una vía para la independencia económica: "Me empoderé cuando conocí a las chicas de acá del Sacra... y tejí, tejí, salí a vender, a ellas mismas, en todos lados. Entonces eso me dio más más ánimo, tener mi propio dinero".
Hacia una agenda de cuidados justa y reconocida
Es imperativo que la agenda pública en América Latina se amplíe para reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados como un motor económico y social fundamental. Esto implica, entre otras cosas, cerrar las brechas normativas pendientes, garantizando jornadas laborales dignas, salarios mínimos equitativos y plena seguridad social para todas las trabajadoras, sin importar su modalidad de trabajo.
Además, es fundamental fortalecer la fiscalización y el acceso a la justicia. Se necesita para ello implementar mecanismos innovadores que superen los desafíos del lugar de trabajo privado y permitan denuncias efectivas, como el registro de contratos escritos y visitas de inspección con protocolos adecuados.
Por otra parte, hace falta promover el diálogo social y la negociación colectiva. Es importante en este sentido, fortalecer las organizaciones sindicales de trabajadoras y fomentar la creación de organizaciones de empleadores, a fin de garantizar una representación equitativa y la concreción de convenios colectivos.
Finalmente, es crucial visibilizar y desnaturalizar la violencia. Para erradicar la violencia y el acoso, a menudo ocultos por normas sociales arraigadas, implementando medidas de prevención y sanción, y apoyando a las trabajadoras en la identificación y denuncia. La ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso es una herramienta clave en este sentido.
El movimiento feminista y sindical ha sido clave en la conquista de derechos, demostrando el valor del trabajo reproductivo y su vínculo intrínseco con la acumulación de capital. La pandemia del Covid-19 expuso crudamente la vulnerabilidad del sector y la vitalidad de su labor, con masivas pérdidas de empleo y condiciones de riesgo. No podemos dejar atrás a quienes cuidan de nuestros hogares y nuestras vidas. Es hora de construir sistemas integrales de cuidados que reconozcan, valoren y distribuyan justamente esta labor, garantizando el trabajo decente y la dignidad para todas las trabajadoras domésticas.
------------------------------
Fuentes:
- El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a 10 años del Convenio núm. 189. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2021.
- El valor del trabajo doméstico no remunerado. Televisión Pública Argentina, septiembre 2020.
- Las tareas: Amas de casa. Canal Encuentro (Argentina). Una producción de Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación, marzo 2023.